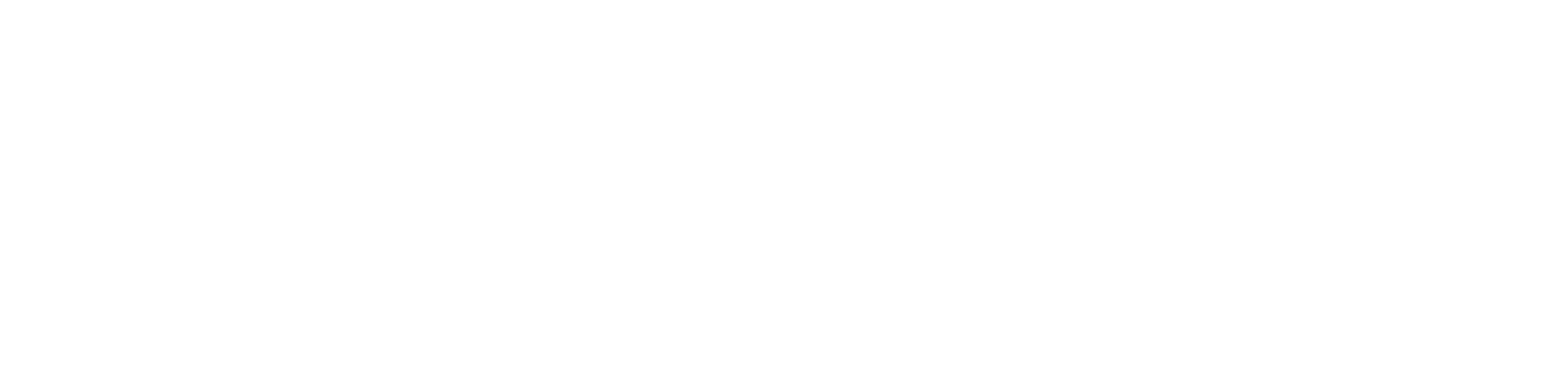COLECCIÓN: LOS MITONES ROJOS

VICKY GASTÓN PRADA
Victoria Gastón Prada nació en Agurain-Salvatierra, Álava. Lugar donde reside en la actualidad.
Diplomada en Trabajo Social, licenciada en Derecho y abogada ha desarrollado su carrera profesional en diferentes departamentos y servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Las leyendas e historias escuchadas en su infancia, en un pequeño pueblo de Sanabria, Trefacio, al noroeste de la provincia de Zamora, en la raya con Galicia y Portugal, han marcado de forma indeleble su amor por los mundos mágicos que se esconden en los ríos, bosques y lagos, y cómo no, en los camposantos, preventorios olvidados y edificios abandonados a su suerte.
Su debut tuvo lugar en tiempos de pandemia, publicando semanalmente en redes sociales relatos para entretener el encierro, dando con ello origen a su primer libro de cuentos, EL LADRÓN DE VELETAS Y OTROS RELATOS, que ha alcanzado su segunda edición.
En el año 2023 publica su segundo libro de relatos, CUENTOS DEL NOVILUNIO, un compendio de cuarenta relatos breves.
Con EL ÁLBUM DE LOS MUERTOS debuta como novelista: aventuras, viajes y encuentros entre mundos forman parte de ese universo onírico y mágico, presente ya en los cuentos publicados.
Es miembro de la asociación Krelia y de la Asociación de Escritores y Escritoras de Euskadi.